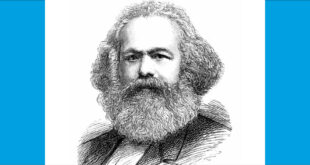Por. Jaime Flores Cedeño
Profesor de Filosofía e Historia-
Abogado, especialista en Derecho del Trabajo.

- A manera de introducción:
La concepción de un Canal a través del Istmo tiene su base primigenia desde 1513 cuando Vasco Núñez de Balboa avistó con la ayuda de la población indígena el inmenso océano que los colonizadores españoles llamarían “El Mar del Sur”. Este suceso acompañado con los estudios ordenados por Carlos V en el Istmo, cambiaría por completo la geografía del mundo conocido hasta ese momento, dando lugar a una profundización del proceso de conquista y colonización, hacia el sur y el centro del continente, donde el Istmo de Panamá, denominado “Tierra Firme”, vendría a ser la plataforma de partida de las expediciones de conquista y rapiña, que ampliarían el poder de la realeza.
La Española, y otras islas del Caribe, continuarían teniendo su relevancia para la Corona, pero el Istmo de Panamá sería lo novedoso al principiar el siglo XVI, convirtiéndose en la codicia de los conquistadores, sin contar de piratas y filibusteros, que no dejaron de trazar en sus ánimos el saqueo de las riquezas de oro y plata, que llegaban a nuestras tierras producto de la expoliación y esclavitud de indígenas y población negra, procedente en su mayoría de África, quienes eran obligados a trabajar en las minas y plantaciones, hasta que sus fuerzas se agotaran. Casi en su totalidad las riquezas que llegaban al Istmo iban directo a Europa donde reyes, cortesanos y el clero se daban una vida opípara, mientras que en nuestras tierras imperaba la pobreza, la esclavitud, la muerte y una explotación desmedida.
La información que envió Balboa, causante de la muerte de indígenas, a los reyes lo hizo ser considerado “Adelantado del Mar del Sur”, pero más allá, de estos títulos estaba el conocimiento en sí de una nueva geografía que conectaba con otro océano y transformaría por completo la providencia del Istmo de Panamá, cuyas ganancias quedarían en manos de las élites que ostentaban el poder político, social y económico.
- El desarrollo de la conciencia patriótica nacional:
Los cincos lustros que se extienden desde el año 2000, hasta el presente, plantean un rompimiento con la mentalidad colonial, que subsistía, y aún prevalece, en algunos ciudadanos, que no conciben una Patria sin la presencia estadounidense y que son llamados gringueros.
El precitado desarrollo del ser nacional no llegó en abstracto, ni se condicionó con base a supuestos metafóricos, por el contrario, fue la consecuencia de luchas patrióticas libradas en el siglo pasado, cimentadas en el decimonono y que sentaron sus bases en la colonia con las rebeliones de indígenas y cimarrones, empero, los triunfos alcanzados no fueron suficientes para desarraigar la incertidumbre, las dudas e inseguridades de algunos sectores “colonizados mentalmente” sobre si podíamos ser capaces o no, de administrar el Canal sin presencia extranjera.
Lo expresado fue parte del debate que se dio en el decenio de 1990, luego de la invasión del 20 de diciembre de 1989, cuando se interpretaba que:
El panameño siente, más que ningún otro momento de su historia, su independencia de los Estados Unidos de América. Mira con preocupación el año 2000 cuando, si se cumplen los Tratados, el Canal y la totalidad de las tierras zoneítas, pasen a la jurisdicción panameña; y las bases norteamericanas sean eliminadas, dejando sin empleo a miles de panameños; esto último, indudablemente, creará un problema económico. (Domínguez, 2004, p. 43).
Este sentir no generalizado, tiene dos contenidos bien estructurados socialmente, por un lado, se expone el criterio de la incapacidad de enfrentar el porvenir una vez se hayan marchado los estadounidenses con todas sus bases militares, aunado a la constante económica, de cómo enfrentar el vacío pecuniario que dejaría de percibir Panamá, luego de que la colonia dejase de existir.
Los números denotan a simple vista el beneficio económico que ha generado el Canal en estos 25 años (28, 232 millones de dólares, comparados con 1,878, millones que se obtuvo desde 1914 hasta el año 1999), que no guardan proporción con lo recibido en algo más de ocho décadas, sin contar que iba unido con políticas de exclusión de los estadounidenses hacia los panameños, lo que trajo jornadas de protesta que clamaban el respeto a la dignidad nacional.
Cabe señalar, que en los primeros cincuenta años de República se traslucía un malestar del pueblo sobre las ventajas económicas que representaba el Canal para el país, que: “En lugar de ser la fuente de riquezas, seguridad económica y bienestar que le prometieron, se ha convertido en un nuevo instrumento de la política exterior de los Estados Unidos”. (Castillero, 1988, p. 216).
Con relación a la cuantía, consideramos oportuno en un horizonte de objetividad, indicar, que, movimientos organizados del país han sustentado, con justa causa, la necesidad de que los aportes del Canal entregados al Estado lleguen de forma tangible al pueblo, sumado a la posibilidad de mayores espacios de representantes populares en la directiva del Canal, la disminución de los excesivos salarios por parte de la administración y la erradicación de cualquier tipo de privilegios, forma parte de las críticas de la población.
- Los Tratados Torrijos- Carter y el fin de la colonia estadounidense:
El cumplimiento de los Tratados Torrijos- Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977, entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América por el General Omar Torrijos Herrera y el presidente James Carter, respectivamente, definió el fin de la presencia militar de los Estados Unidos en el territorio nacional el 31 de diciembre de 1999 y dispuso la entrega del Canal a Panamá.
El enclave colonial comenzó a extenderse poco después de la firma del Tratado Hay- Bunau Varilla en 1903, limitando la soberanía de Panamá. Los estadounidenses ejercían el control total de las áreas hasta el punto de poseer puertos, correos, transporte, jurisdicción, establecimientos comerciales, viviendas, lugares de entretenimiento, policía y gobierno, delimitados por cercas que prohibían el paso de los panameños.
La vulneración de la soberanía desencadenó hechos patrióticos como los del 9 de enero de 1964, que provocó la muerte de 21 patriotas y elevó la cifra a cientos de heridos, su legado se convirtió en un referente para “Las futuras generaciones de gobernantes los cuales se vieron obligados a concurrir todas las voluntades de nacionales como dispositivo de presión a los E.E.U.U para hacer valer las reivindicaciones nacionales”. (Meléndez, 2014, p.97).
Lo transcrito nos llevan a afirmar que los 25 años del Canal, en manos panameñas, es una victoria contra el coloniaje, el intervencionismo y posturas gringueras, que se vivió por algo más de 150 años, desde la firma del Tratado Mallarino- Bidlack, en 1846, que era la consecución de la Doctrina Monroe de 1823, opuesta en su contenido al llamado de unidad continental que hizo el Libertador Simón Bolívar en 1826 del Congreso Anfictiónico en el Istmo de Panamá, que, en el 2026, se cumplirán 200 años de su celebración.
La discusión en torno al estado colonial no se ha cerrado, más con las desafortunadas palabras proferidas el 20 de enero del 2025 por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en su toma de posesión ante el Congreso, direccionadas a retomar el control del Canal como corolario de su política hegemónica.
- Homenaje a los trabajadores que hicieron posible la construcción del Canal de Panamá:
En los 25 años del Canal de Panamá se debe rendir un justo homenaje a los trabajadores del presente que hacen Patria cada día, sin soslayar a los del pasado, quienes dieron su cuota de sacrificio en la construcción y manejo de la obra, que incluían a panameños, europeos, asiáticos y del continente americano, miles procedentes de las Antillas. Un dato relevante que se ha ensayado sobre este grupo de inmigrantes es que:
“A diferencia de lo que había ocurrido durante la construcción del Ferrocarril, cuando se importaron de Jamaica, entre 1850 y 1855, 45,000 jamaicanos para las obras de construcción, y también a diferencia de lo que ocurrió entre 1880 y 1889, cuando nuevamente de Jamaica emigraron 84,000 para los trabajos de proyecto del Canal francés (aunque en este período 62,000 de los inmigrantes retronaron a Jamaica) entre 1904 y 1912, los principales obreros reclutados de las islas caribeñas fueron barbarienses”. (Maloney, 1989, p. 11).
La obra de construcción por lo complicada de su geografía y sumado al calor tropical, desafió las enfermedades de la fiebre amarilla y la malaria, que causaron la muerte a miles de trabajadores. Loable fue el trabajo realizado por el médico cubano Carlos Juan Finlay, quien con sus investigaciones descubrió el mosquito causante de la fiebre amarilla, admirable fue también la campaña sanitaria puesta en ejecución por William Crawford Gorgas.
El proceso de emigración de la población negra hacia el Istmo de Panamá, dio lugar a prácticas racistas aplicadas por los colonos estadounidenses con la ejecución del Gold Roll y Silver Roll, que se amplió a la población panameña que veía impedida su entrada a la Zona del Canal, a no ser que justificaran su presencia en un territorio que les pertenecía.
El trato indiferente y humillante golpeaba la dignidad colectiva y estremecía la filosofía de nacionalidad que con tanto vigor sustentó en 1855 el doctor Justo Arosemena en el “Estado Federal de Panamá”, y que sirvió de inspiración a las generaciones subsiguientes. El racismo en todas sus formas crea condiciones de inferioridad que laceran a una población y obstruyen el desarrollo, en el caso de nuestro país, fue motivo de protesta que se tradujo en poesías, cantos, cuentos, teatro y ensayos, que se transformaron en un evangelio emancipador que no cedía ante el coloniaje y que resumía su actuar en un pensamiento de liberación.
Es un orgullo patriótico reconocer las voces poéticas de dignidad y patriotismo que se situaron al servicio de la Patria en el siglo XX. No podemos olvidar a Amelia Denis de Icaza y su poema al “Cerro Ancón”, “Patria” de Ricardo Miró”, “Canto a la Bandera” de Gaspar Octavio Hernández, el sentimiento puesto en versos con “Incidente de Cumbia” de Demetrio Korsi, “Tú siempre dices sí” de Demetrio Herrera Sevillano, “Quiero Sembrar un maíz” de Carlos Francisco Changmarín, “Soberana presencia de la Patria” de Diana Morán y “Panamá Defendida” de José Franco, por citar unos autores.
El Canal de Panamá, en contraste con las prácticas segregacionista del pasado, cuenta en la actualidad con una mano de obra diversa que ha sabido cumplir con el desempeño encomendado.
25 años de la reversión del Canal a Panamá, ha demostrado al mundo que la lucha sostenida por los panameños y panameñas en el siglo XX por alcanzar la soberanía era el camino correcto hacia el perfeccionamiento de la independencia nacional.
Fue un largo recorrido que impactó al mundo desde el inicio de la obra por la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá, que tenía como su principal fundador al ingeniero Ferdinand de Lesseps.
El fracaso de la obra por los franceses, ya sea, por las enfermedades, el diseño a nivel y la corrupción, trajo consigo luces y sombras, sin embargo, no fue óbice para que el anhelo de los istmeños se viera materializado, a pesar de que éramos un departamento de Colombia.
La privilegiada posición geográfica del Istmo de Panamá, adquirió sustancial relieve estratégico para Europa y los Estados Unidos de América, en sus propósitos coloniales, con la inauguración del Ferrocarril Transístmico, en 1855, y el inicio de los trabajos de construcción del Canal por los franceses que trasladó una importante migración de la cual somos herederos.
De ese pasado colonial e imperial, que aún subsiste en el marco de las políticas de dominación geoestratégica de naciones poderosas: “Nos han quedado influencias negativas y positivas, con el aporte de las etnias negras y asiáticas, que se mezclaron con las que ya existían, y que llegaron aquí para los trabajos donde dejaron su sudor y sus vidas para lograr lo que hoy es parte importante de nuestra riqueza nacional”. (Calzadilla, 2001, p. 16).
- La reafirmación de la Soberanía del Canal de Panamá:
Conceptuamos, la necesidad de que las presentes y futuras generaciones, conozcan la heroicidad y el martirio, que sufrieron connotados panameños y panameñas en el siglo pasado para que el Canal revirtiera al país, por el hecho de que: “Solamente el conocimiento de la realidad pasada nos puede capacitar para comprender la realidad presente, actuar dentro de ella, transformarla en una dirección política y sentar con ello, las bases de nuestro futuro”. (Urriola, 1972, p. 19).
No podemos en consecuencia hablar del Canal, sin recordar la Gesta del 9 de enero de 1964, que elevó para la eternidad a 21 ciudadanos patriotas, siendo el primer caído el joven Ascanio Arosemena, estudiante de la Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía. Al calor de los acontecimientos cabe preguntarse las motivaciones de esa juventud rebelde liderada por los estudiantes del Instituto Nacional de Panamá, quienes marcharon pacíficamente hacia la Escuela Superior de Balboa para izar la bandera nacional junto a la estadounidense y que recibieron el respaldo del pueblo. La respuesta la concebimos en lo siguiente: 1. En el conocimiento de la historia que era transmitida por docentes patriotas como: Carlos Arrieta de la Hoz, Ricaurte Soler, Diamantina de Calzadilla, entre otros, 2. En la organización del movimiento estudiantil que había sentado sus bases en la década del cuarenta por medio de la Federación de Estudiantes de Panamá y el Frente Patriótico de la Juventud, organizaciones populares como el Partido del Pueblo, la Asociación de Profesores de la República de Panamá y asociaciones de mujeres, entre otros, quienes de forma valiente estuvieron a la vanguardia de la lucha en contra del Convenio Filós- Hines de 1947 3. En la Operación Soberanía del 2 de mayo de 1958 y en la Siembra de Banderas el 3 de noviembre de 1959, que fue noticia nacional e internacional, por el espíritu cívico y nacionalista de sus dirigentes 4. En el incumplimiento de los acuerdos suscritos un año antes entre Panamá y los Estados Unidos de América de izar banderas conjuntas en sitios públicos de la Zona del Canal.
Los hechos del 9, 10 y 11 de enero de 1964, que se extendieron a la provincia de Colón, causaron el rompimiento de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos por parte del gobierno de Roberto F. Chiari, producto de la presión popular que se manifestaba en las calles.
La Gesta patriótica abrió el camino de nuevas negociaciones que propugnaban por la derogación del Tratado Hay- Bunau Varilla y poder avanzar hacia el objetivo de la recuperación de la soberanía en la Zona del Canal, que se consumó después de largas negociaciones y reuniones de organizaciones internacionales, como la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que sesionó en nuestro país del 15 al 21 de marzo de 1973, y aunque, los Estados Unidos vetó la Resolución final que exponía el fin del coloniaje, fue todo un éxito para la causa panameña porque contó con el respaldo mayoritario de las naciones del mundo representadas. Un año más tarde se celebró el Acuerdo Tack- Kissinger, que definiría los principios que regularían las discusiones de lo que concluiría en los Tratados Torrijos- Carter.
El 31 de diciembre de 1999, los panameños y panameñas entraron vestidos de Patria a las escalinatas del edificio de la Administración del Canal y ondearon el emblema tricolor en un acto pleno de soberanía e independencia nacional, que debemos siempre sostener, más aún, ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos de América de retomar el Canal, intensión, que es enfrentada por los patriotas panameños, agrupados en el movimiento popular organizado representado en: sindicatos obreros, movimiento estudiantil, universitarios, profesionales, indígenas, campesinos y pueblo en general.
BIBLIOGRAFÍA
Bethancourt, R. (1982). Torrijos, espada y pensamiento. Panamá: Editorial Grafis S. A.
Castillero Pimentel, E. (1988). Panamá y los Estados Unidos, 1903- 1953, significado y alcance de la neutralización de Panamá. Panamá: quinta impresión.
Calzadilla, G. (2001). Historia sincera de la República, siglo XX. Panamá: Editorial Universitaria, Carlos Manuel Gasteazoro.
Chong, M. (1968). Historia de Panamá.
Domínguez, D. (2004). Razón y sentido de lo panameño. Panamá: Revista Lotería, Ediciones del Centenario.
Jované, J. (1975). Canal: dependencia y subdesarrollo en Panamá: Revista Tareas, No. 30.
Meléndez, F. (2014). La fecha que marcó un antes y un después en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Panamá: Revista Lotería, edición especial sobre el 9 de enero de 1964.
Maloney, G. (1989). El Canal de Panamá y los trabajadores antillanos, Panamá 1920: cronología de una lucha. Panamá: Ediciones Formato Dieciséis.
Mack, G. (1978). La tierra dividida. Panamá: Editorial Universitaria, Carlos Manuel Gasteazoro.
Mc Cullough, D. (1984). El cruce entre dos mares. México: Lasser Press, Mexicana S.A.
Porcell, N. (1986). El panameño actual y otros ensayos. Panamá: Editado en los talleres de imprenta de la Universidad de Panamá.
Soler, R. (1987). Cuatro ensayos de historia sobre Panamá y Nuestra América. Panamá: Ediciones de Revista Tareas.
Urriola, O. (1972). Dialéctica de la Nación panameña. Colombia: Editora Nueva Colombia.
Westerman, G. (1980). Los inmigrantes antillanos en Panamá.
5 Hay varios Likes:) Gracias... El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.